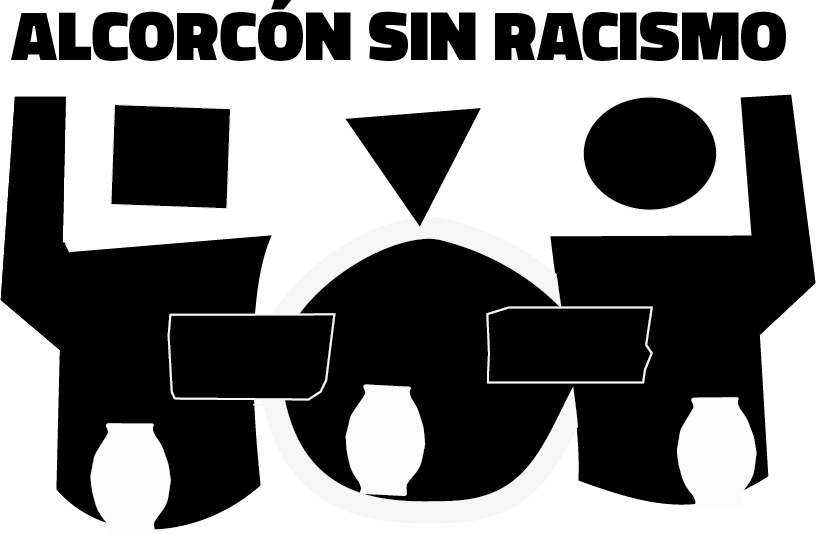Democracia y antifascismo
Aunque ahora nos resulte lejano, hubo un momento en la historia de Europa en que los significantes «democracia» y «antifascismo» estuvieron estrechamente vinculados. Era otra época. Acababa de terminar la Segunda Gran Guerra, el fascismo había sido derrotado y el capitalismo -impulsado por las recetas keynesianas- se disponía a iniciar lo que sería su fase dorada: los Treinta Gloriosos. Realmente, el antifascismo fue un fenómeno de corta duración, se mantuvo firme desde 1933 hasta 1947 aproximadamente, un tramo histórico que se confunde con el ascenso de Hitler al poder, el conflicto bélico y la derrota de las fuerzas del Eje. Después llegaría la política de campos y la Guerra Fría. Sin embargo, durante ese período se consiguió algo inédito: aunar en un mismo bloque político dirigentes anticomunistas y conservadores, como Winston Churchill o Charles de Gaulle, junto con liberales, centristas y prácticamente todas las familias de la izquierda -desde los socialdemócratas a los comunistas de la URSS, liderados por Iósif Stalin-. Si bien las relaciones entre los Aliados nunca fueron idílicas, las diferencias eran patentes, la actitud de todos fue clara: defender la democracia y la civilización frente al fascismo.
Además de romper momentáneamente barreras ideológicas y nacionales, la victoria del antifascismo y los pactos sociales de la posguerra condicionaron la arquitectura institucional de los Estados y la economía política a nivel global. Por un lado, los vencedores tomaron nota de las consecuencias de la crisis económica del 29: su estallido fue un factor central en la emergencia y consolidación de los fascismos como fuerzas politicas de masas. Había que evitar un escenario similar. Por otro, las potencias capitalistas se vieron obligadas a contener la influencia del comunismo en el tablero mundial, un temor plausible debido al papel fundamental de la URSS en la Guerra Mundial -de hecho, aunque no hubiese un viraje hacia el comunismo, el antifascismo haría girar a muchos gobiernos hacia la izquierda-. Fruto de estos acuerdos y otras tensiones, los Estados del orbe capitalista decidieron hacer uso de su soberanía para intervenir en la economía, planificar inversiones públicas, asegurar el pleno empleo e implementar la cohesión social a través del Estado de bienestar -servicios públicos y seguridad social mediante-. Gracias al fuerte desarrollo tecnólogico-industrial y la vigorosa productividad del período, también se generó una pujante sociedad de consumo que, por vez primera, incluyó a amplias capas de la ciudadanía. La fortaleza salarial propiciaba el consumo de masas. La palabra clave fue crecimiento.
Hoy toda la socialdemocracia europea recuerda nostálgica aquella fase como una suerte de paraíso perdido, una época remota en que la llamada «economía mixta» orquestaba el desarrollo económico al son de la partitura de Keynes. La defensa antifascista de la democracia desembocó en unos Estados que debían garantizar la integración social, la participación política y el bienestar. Las fuerzas del trabajo no cuestionaban la propiedad ni el mercado, pero a cambio se les prometía una mejora continua de los estándares de vida. Dicho de otro modo: el futuro sería siempre mejor que el pasado y el ascensor social estaría bien engrasado. Poco o nada de esto queda ya. La ofensiva neoliberal iniciada en los 70, reforzada en los 80 y triunfadora en la década de los 90, tras la caída del muro y el fin de las Repúblicas Soviéticas, alteró progresivamente tanto las funciones del Estado como su papel en relación con la economía. Hoy, en medio de la Gran Recesión, los Estados se han convertido en meros consolidadores de deuda, solícitos ante las demandas de austeridad del mercado y beligerantes con la ciudadanía. El caso de Europa es claro, y muestra hasta qué punto se han invertido las tornas: supeditados al Banco Central Europeo, los Estados «protegen a los mercados financieros de lo que para ellos son los caprichos de la política democrática» -señala un crítico como Wolfgang Streeck-.
La hegemonía de las finanzas y la onda larga de la gobernanza neoliberal no sólo han destruido el Estado del bienestar, fundado en los pactos de posguerra, sino que el neoliberalismo no ha creado ningún modelo institucional alternativo más allá de recortes, privatizaciones, crisis y polarización social. Y es precisamente ese vacío, junto al vacío e incapacidad de las izquierdas, lo que ha abonado el terreno para la irrupción de unos discursos que Europa no veía desde los años 20 y 30 del siglo XX: toda una serie populismos de extrema derecha que prometen un «retorno al orden» y un bienestar reinterpretado en clave nacionalista, autoritaria, xenófoba, racista y excluyente. Si en 1945 los significantes democracia y antifascismo estaban soldados en una unidad, hoy esa antigua alianza parece haberse quebrado del todo.
Fascismos y posfascismos: continuidades y rupturas
Aplicar el adjetivo»fascista» a la nueva extrema derecha europea, por mucha fuerza retórica que posea esta palabra, no aguanta un análisis comparativo. Si bien el parecido de familia entre las nuevas derechas y las viejas es innegable -sobre todo entre algunos partidos, como Jobbik en Hungría, o movimientos, como PEGIDA en Alemania- existen importantes discontinuidades entre unas y otras. Tomemos como modelo el movimiento que aupó a Benito Mussolini -a quien debemos el término fascismo-: el fascismo originario era una ideología de carácter revolucionario aunque conservador, que reinterpretaba míticamente el pasado de los pueblos y lo proyectaba hacia el futuro bajo las formas del imperio, la modernización industrial y la guerra expansionista -el mito del Imperio romano de Mussolini, la teoría del espacio vital (Lebensraum) de Hitler-. La atmósfera utópica y emocional que potenciaba estaba acompañada por una fuerte movilización social, destilada al calor del verbo grandilocuente de sus líderes populistas -los viejos fascismos fueron tremendamente creativos en el terreno de la comunicación-.
Frente a marxistas y liberales, la Tercera Posición apostaba por una economía dirigista y un Estado corporativo que garantizase la estabilidad social. La existencia del comunismo -enemigo externo por antonomasia- reforzaba los argumentos belicistas y la cohesión interna. En su versión más refinada, sin duda la de Carl Schmitt, el fascismo adquiría una forma triangular: un Estado, un movimiento y un pueblo que debían expresar unicidad y homogeneidad. Aquel Estado total y soberano estaría guiado por un partido único -ajeno a la «decadencia» e intereses de las facciones parlamentarias y su democracia pluralista-, y sobre él reinaría la figura de un «jefe» carismático (Führer). Por otro lado, el pueblo se encontraría permanentemente dinamizado por el movimiento bajo la lógica de la guerra civil. Entonces, nada mejor que un «enemigo interno» para agitar a las masas y mantener la homogeneidad de la que hablaba Schmitt: judíos, gitanos, comunistas y otros enemigos del pueblo serían exterminados. La ideología racista del Estado Nacional-Socialista alemán se traduciría en cámaras de gas y campos de concentración. Europa se preguntaría más tarde, traumatizada, cómo pudo suceder algo así. Aimé Cesaire recordará, en su Discurso sobre el colonialismo, que los europeos sólo estaban experimentando la masacre y el racismo que ellos mismos habían exportado a las colonias. Pero esta vez en su propio territorio.

¿En qué se parecen la Liga Norte, el Frente Nacional de Marine le Pen, Alternativa por Alemania o Jobbik a las viejas formaciones? En que son racistas, nacionalistas y xenófobas, podría decirse. Pero esta comparación sólo tocaría un plano muy general y no llegaría demasiado lejos. Frente al fascismo clásico, estos partidos se encuentran totalmente alejados de cualquier pulsión utópica que mire hacia el futuro. Si «renacionalizan» la política lo hacen frente a la Unión Europea y la crisis de un modo totalmente reactivo y nostálgico. Su promesa de orden y seguridad se enroca en el pasado bajo la forma del «repliegue»: regreso a una identidad dura y unilateral, afirmación de la soberanía contra el despotismo de la UE, economía nacional, protección de la gente «honesta y trabajadora» de la patria -un «nosotros» nacional, mayoritariamente blanco y europeo- frente al caos que viene de fuera (migrantes, musulmanes y refugiados), etc. Pero también una reivindicación de la democracia y sus formas muy alejada del viejo tercerismo. De hecho, sus figuras carismáticas -Marine Le Pen, Alice Weidel, Matteo Salvini- se mueven en la arena electoral como pez en el agua. Incluso hacen del referéndum una forma de presión ejemplar.
Por decirlo claramente: no hay futuro «heroico» ni mitología en estas nuevas apuestas, atraviesan la crisis como una alternativa reaccionaria y defensiva. Que no posean la vis revolucionaria del viejo fascismo no significa que no sean cada vez más peligrosas. Máxime en un contexto de inestabilidad económica como el actual. Sobre todo por su reinvención «anti-establishment» y renovación en términos de discurso y figuras -como veremos a continuación-. Siguiendo a Enzo Traverso, podríamos calificarlas como posfascismos, una hidra nacida de las contradicciones del neoliberalismo y el vientre de la posmodernidad.
La institucionalización del mal
El año pasado diversas fuerzas extremistas protagonizaron su particular «asalto institucional». Uno de los casos más sorprendentes es el de Alternativa por Alemania, que irrumpió como tercera fuerza en el Reichstag con 94 sillones. El país donde surgió el nazismo vuelve a ser uno de los protagonistas de la derechización de Europa, situándose a punto del sorpasso a la socialdemocracia alemana según los últimos sondeos. El Partido de la Libertad de Austria ha conseguido 51 diputados, el Frente Nacional 8, el Partido Popular Danés 38, Amanecer Dorado retiene 16 en Grecia y los húngaros Jobbik, una fuerza de fuerte raigambre neofascista, 24 parlamentarios. Tras las recientes elecciones italianas, la Liga Norte (124 diputados) intenta co-gobernar con el Movimiento 5 Estrellas en un tándem convulso. ¿Cómo ha sido posible tal escalada? Gracias a la innovación en los repertorios electorales, los personajes y actitudes: feminizando la política, haciéndose con el discurso de la izquierda tradicional -desorientada alrededor de las clases medias-, lanzando invectivas antisistema y proponiendo recetas sencillas a problemas complejos. En resumen: lavándose la cara y haciéndose creíble. Al menos retóricamente.
Perfiles políticos como los de Alice Weidel (Alternativa por Alemania) o Marine Le Pen (Frente Nacional, ahora «Reagrupamiento Nacional») dan cuenta de la actualización de la extrema derecha. Ambas son mujeres que compiten en un escenario fuertemente masculinizado, mantienen un férreo discurso anti-inmigración, son críticas con el Euro e intentan ser referentes políticos contra la «casta» financiera. La extrema derecha feminiza la política de un modo excluyente, individualista, feminista sólo en el eslogan: así Le Pen en su programa, bajo el epígrafe «feminismo», mencionaba antes de nada la lucha contra el velo islámico «que hace recular las libertades». El feminismo se convierte en un arma estratégica contra el Islam y los refugiados, estigmatizados como potenciales terroristas o invasores subdesarrollados que alteran las buenas costumbres -blancas y eurocéntricas-. El caso de Wiedel -abiertamente lesbiana y autoproclamada feminista- se aproxima al de Le Pen: el Islam no sería una religión, sino una ideología política que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres. Y algo así es incompatible con la constitución germánica y las libertades de occidente. Paradojas e inversiones históricas: el partido de extrema derecha alemán no deja de señalar su preocupación ante el antisemitismo islámico.
Sin embargo, si seleccionásemos una parte de su discurso, aislándolo de todo lo demás, las diferencias con las alternativas de izquierda serían difícilmente perceptibles: críticas al «capitalismo de casino», al salvamento de los bancos en la crisis por parte de los Estados, al TTIP, defensa de los derechos de los trabajadores -siempre, eso sí, desde la «prioridad nacional»- e intentos de recuperación de la soberanía frente a la dictadura de la UE y su instituciones financieras. Gran parte de los votos de la extrema derecha alemana se concentran en el este del país, más pobre, despoblado, con mayor paro y menos dinamismo económico. En el caso del Frente Nacional son las regiones del viejo «cinturón de óxido» francés, un norte en crisis desde los procesos de desindustrialización de los años 80. El este y la costa mediterránea también son partidarios del color azul de los nacionales, junto con otras zonas que absorben grandes flujos migratorios -Costa Azul, Mediodia-. El discurso proteccionista, identitario y antimigratorio ha calado en la vieja clase obrera nacional deprimida, que vota al Frente Nacional con fruición -podría trazarse una fácil analogía con parte del electorado de Donald Trump-. Aunque Le Pen no haya triunfado, nada impide que el neoliberalismo de Macron refuerce y amplíe a su electorado.
¿Qué demonios pasa en Hungría?
Más allá de los partidos mencionados, conviene observar de cerca -aunque sea de pasada- el caso Húngaro. Quizá anticipe algunos elementos que se popularicen en el futuro. Ejemplar en la implantación de reformas neoliberales, la nación húngara terminó a comienzos de los 2000 con una sociedad fuertemente polarizada: la terciarización forzosa y el posfordismo, construidos a golpe de desmantelamiento industrial, llevaron a Hungría al desempleo masivo y la miseria estructural. Por aquellas fechas un tercio de los húngaros vivía bajo el umbral de la pobreza. Tras las crisis políticas protagonizadas por socialistas y liberales, sobre todo tras descubrirse la mentira del presidente Ferenc Gyurcsány sobre el estado de las finanzas en 2006, el tablero político viró a la derecha. Los neoconservadores de FIDESZ entrarían en el gobierno en 2010 tras la descomposición de los viejos partidos de orden. Apoyado y criticado al mismo tiempo por los ultraderechistas Jobbik, Víktor Orbán (FIDESZ) gobierna con mano dura en Hungría, escorado cada vez más hacia la extrema derecha.
Orbán se ha hecho tristemente célebre por sus declaraciones contra la inmigración, levantando no una sino dos vallas en la frontera con Serbia para frenar la «avalancha» de refugiados que, según él, azotaría el país desde 2015. Lo cierto es que la presión migratoria ha disminuido y varias ONG’s, como Human Rights Watch, han señalado lo inútil y cruel de estas medidas. El discurso de Orbán oscila entre el patriotismo nacionalista, la crítica contra la casta «corrupta», las minorías –gitanos, homosexuales-, el odio a los «explotadores extranjeros» y la injerencia de la UE. La crítica contra la inmigración tiene un firme componente identitario, ya que la mezcla con los pueblos árabes y africanos pondría en peligro el «espíritu cristiano» de la vieja Europa y, por supuesto, el de Hungría. Además de cortar las alas a las ONG’s limitando sus proyectos, una de sus últimas medidas es un plan para reestructurar el Estado que afecta a las ciudades: una propuesta para designar las alcaldías desde el gobierno central, eludiendo así los procesos de elección -la democracia directa- en la mayoría de territorios -no se aplicaría únicamente en algunas grandes ciudades-. Todo un proyecto de recentralización y sabotaje anti-democrático. Quizá por ello tilde de «iliberal» su forma de gobernar.
Podrá decirse que el peso económico-político de Hungría dista mucho del de países como Alemania o Francia en importancia ¿Pero no se dibujan en su territorio los contornos de un nuevo Leviatán? ¿De un Estado que transita del neoliberalismo hacia otra forma más autoritaria? Está por ver, pero la presión de Jobbik y su ideario antisemita e «irredentista» podría presionar en la construcción de un espacio institucional harto sombrío y de nuevo cuño.
La importancia del movimiento
El «asalto» institucional de la nueva extrema derecha europea hubiera sido imposible sin dinámicas sostenidas de movimiento. Si Trump fue impulsado en USA por la Alt Right, utilizando todo tipo de herramientas on line, publicaciones, guerras culturales y repertorios de movilización, en Europa han sido muchos los movimientos que han hecho cristalizar un sentido común derechista y xenófobo. El objetivo: hacer del racismo y el supremacismo algo cool, irreverente y adaptado a los tiempos. Un ejemplo es PEGIDA en Alemania, movimiento surgido en 2014 cuyo leitmotiv es evitar la «islamización» de Europa a toda costa. Sus marchas, mítines y concentraciones xenófobas -que alcanzaron su cénit tras el atentado contra la revista satírica Charie Hebdo– persiguen defender a Alemania del «terrorismo religioso» y abogan por una defensa radical de la cultura nacional. Tan radical que ex militantes del movimiento han sido acusados de terrorismo contra la población musulmana -por ejemplo, el caso de atentados contra mezquitas en Dresde (2016)-. Un movimiento algo más antiguo y renovador que el alemán es Generación identitaria (2012), que comenzó como ala juvenil del partido francés Bloque identitario. Usando redes sociales y tecno-política de movimiento que puede recordar al 15M u Occupy, se han difundido de manera vigorosa por varios Estados europeos anunciando su mensaje: Europa y sus valores están amenazados por la invasión extranjera, y para preservar la raza, la cultura y la «europeidad» es necesario bloquear las fronteras, cerrar mezquitas y construir una suerte de Etno-Estados blancos. Cuando son acusados de racistas, lo niegan y ofrecen una definición propia: son «etno pluralistas». No importa la diversidad racial, de hecho es síntoma de riqueza… no importa siempre que esté segregada. Cada raza en su lugar y territorio, sin estorbarse. Otra forma más de neorracismo.
Una fecha puede mostrarnos el éxito y la efervescente actividad de estos movimientos identitarios: el 11 de noviembre de 2017, día de la independencia de Polonia. Aquel día, alrededor de 60.000 personas vinculadas a movimientos neonazis, nacionalistas y xenófobos tomaron las calles de Varsovia. Las consignas no podían ser más explícitas: desde el clásico «fuera inmigrantes» u «holocausto islámico» hasta «Polonia pura, Polonia blanca». Esta reunión se ha convertido ya en una fecha destacada en el calendario para todos los movimientos de extrema derecha, y supone una suerte de «demostración de fuerza» a la que acuden los colectivos extremistas más importantes. Pero aún más preocupante que las grandes escenificaciones o las grandes marchas son los enclaves organizados. En este sentido, la Casa Pound en Italia parece el modelo a seguir por todo el movimiento. Si bien han fracasado en su táctica electoral, pues no han conseguido entrar en el parlamento, quizá no lo hayan hecho estratégicamente: el triunfo de Matteo Salvini, de la Liga Norte, puede deber bastante a Casa Pound. ¿En qué sentido?
Desde la primera «okupa» de los de Pound en Esquilino, allá por 2003, a las más de cien sedes que tienen hoy por toda Italia ha llovido mucho. La estrategia era relativamente sencilla, una copia de los repertorios militantes de la autonomía y los movimientos de okupación. Primero conquistar los barrios de las periferias deprimidas, después consolidarse territorialmente y finalmente dar el salto a la política. Los activistas de Casa Pound trabajan haciendo «sindicalismo social» desde la prioridad nacional en los barrios degradados, construyendo redes y haciéndose un hueco en el tejido vecinal con su forma perversa de entender el apoyo mutuo -bancos de alimentos o ayudas habitacionales sólo para italianos, por ejemplo-. Con una ideología abiertamente neofascista, prometen restaurar el honor perdido, expulsar a los extranjeros que «roban el trabajo», volver a una idílica estabilidad económica y a la era dorada de los buenos empleos. Restaurar la dignidad a base de odio. No hay duda de que este tipo de movimientos, aunque acusen a partidos como la Liga Norte de «blandos», han generado un efecto multplicador en la derechización del sentido común italiano. Sobre todo por su labor capilar y por la generación de un clima ideológicamente polarizado.

El caso español
En España los partidos políticos de ultraderecha han seguido su senda clásica: la reyerta perpetua. Nunca han sido capaces de encontrar un proyecto común capaz de aunarlos. Ya sea por disputas de legitimidad, por broncas ideológicas o incapacidad para generar liderazgos unificadores, la extrema derecha española es en la práctica extra parlamentaria. Hasta su reciente resquebrajamiento, el Partido Popular ha sido la «gran casa» de las derechas, desde liberales-conservadores a sectores afectos al viejo régimen franquista. Tras el colapso de los populares, cuyas consecuencias son todavía difíciles de precisar, quizá el decurso de la extrema derecha política pueda cambiar. Lo cierto es que ni Democracia Nacional, ni España 2000, ni VOX, ni el desaparecido Movimiento Social Repúblicano han podido asaltar las instituciones -salvo en algunas concejalías muy localizadas y de manera débil-. Experimentos electorales como La España en Marcha (DN, junto a Nudo Patriota Español y Movimiento Católico Español) también han fracasado. Lo mismo sucede con las viejas y enfrentadas «Falanges». Hay también un problema generacional en estas derechas: su posición en relación con la dictadura de Franco y lo que ello supone socialmente. Resulta impensable que algo nuevo pueda salir de los viejos símbolos, mitos y consignas.
Al cóctel de partidos descrito hay que agregar a Ciudadanos, cuyas dinámicas, si bien alejadas de partidos declaradamente racistas como la Liga Norte, dejan intuir el anhelo por hegemonizar el voto del miedo y parte del extremismo derechista. En este sentido, despliegan políticas de criminalización de la okupación y la miseria en barrios pobres, azuzan la bandera española contra el independentismo, pero hasta ahora no se han atrevido a perder el «sentido de Estado» y apostar por contenidos más anti-establishment. Su línea central está por decidirse, pero mientras tanto los movimientos identitarios españoles aprenden de Europa.
Influenciado por la Casa Pound y Amanecer Dorado, el Hogar Social Madrid ha comenzado a probar otras estrategias. Si bien podemos situar los precedentes del HSM en los difuntos MSR y Liga Joven, la mirada de este colectivo -capitaneado por su portavoz, Melissa Domínguez- ha ido mucho más lejos en sus intentos de implantación social. El HSM ha adoptado el modelo de las okupas fascistas italianas, pensando con un sentido de la oportunidad similar: primero trabajo de barrio, construcción de tejido afín; después el impulso de una fuerza política o un espacio social más amplio. Son conocidos sus bancos de alimentos «sólo para españoles»y sus ayudas a «nacionales» desfavorecidos. Su discurso es sencillo, pudimos verlo en el último intento de desalojo de su sede madrileña junto a la Plaza de Colón: una pancarta rezaba «Para dar un hogar a españoles sin casa. Defiende tu hogar». Reinterpretan los derechos habitacionales en clave nacional, usan la crítica anti-capitalista -los bancos son culpables- pero arremeten contra las políticas del Ayuntamiento de Madrid y del Estado, que según ellos priorizarían las ayudas a inmigrantes frente a los españoles -quien conozca la Ley de Extranjería verá rápidamente la debilidad de estas argumentaciones-.
Al igual que los nuevos movimientos europeos, las tácticas del Hogar Social se han expandido a otros territorios -Toledo, Granada- con proclamas muy similares. Islamofobia, identitarismo, defensa de los valores de la patria, prioridad nacional de los derechos, una lavado de cara estético -parecer socialmente respetables-, etc., todo ello conjugado con un sentido de la coyuntura nada despreciable: cuando la cuestión de los refugiados está en los medios, se acentúa el polo xenófobo de estas formaciones con diversas acciones públicas, cuando el foco recae en Catalunya, se procede a la defensa radical de la unidad nacional y se impulsan movilizaciones. Está por ver si son capaces de dar el salto a la política, pero sus modalidades de intervención se están contagiando a otras formaciones de extrema derecha -en Madrid podemos verlo en el caso del Corredor del Henares, una zona caliente que ve florecer los bancos de alimentos «nacionales»-.
Construir un proyecto antifascista en el sglo XXI
Si en el Estado español no ha existido hasta ahora un repliegue identitario homologable al europeo, ello se ha debido a la emergencia del 15M y de un sindicalismo social que ha luchado por los derechos de las mayorías sociales, en particular la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin el protagonismo central de este movimiento, la crisis ocasionada por la burbuja inmobiliaria hubiera podido ser explotada por otros actores políticos. En este sentido, la crisis de 2008 no pudo operar como catalizador de fuerzas identitarias ni ser aprovechada por partidos de ultraderecha de manera xenófoba. No obstante, la llamada ‘nueva política’ ha generado un efecto ambivalente al absorber las energías sociales del ciclo de luchas iniciado en 2011: por un lado ha permitido introducir demandas en las instituciones relacionadas con el 15M y la justicia social, pero ha sido incapaz de constituir formas de organización territoriales -nunca tuvo el interés de hacerlo- y no ha dejado de jugar en torno al objetivo electoral de las clases medias. Si a ello le sumamos la larga erosión social que sacude el país -azotado por los recortes- y el reforzamiento del plano de la representación, anticipamos algunos de los ingredientes que han impulsado la derechización en Europa.
Para los movimientos antifascistas -en toda su diversidad y amplitud- se abre un momento clave, un momento en el que tendrían que soldarse, de nuevo, los significantes «democracia» y «antifascismo» desde la organización social. De no hacerlo sabemos que el futuro será bastante sombrío: Alemania, Hungría o Francia anuncian lo que podría suceder. La cuestión es que las luchas antifascistas herederas de las generaciones de los 80, 90 y de los 2000 han de actualizar sus modalidades de actuación a un escenario diferente, en una sociedad mucho más plural y atravesada por otras variables políticas y de movimiento. Resulta difícil enfrentar los retos actuales con las prácticas de los 90. Aquel fue un tiempo muy difícil, de tensiones y confrontación continua, pero que hoy en día necesita dotarse de un repertorio más amplio -aunque sin abandonar la experiencia en el campo de la autodefensa-. Y ello no porque la violencia racista -simbólica, física- haya cesado ni por parte de la ultraderecha ni del propio Estado -sólo hace falta ver las políticas de fronteras europeas, un eje de normalización del racismo, o el aumento de la represión-. Sin embargo, en términos de sujeto, generación y movimiento, hay cambios sustanciales a los que habría que prestar atención.
Nuestra sociedad y la Europa actual son claramente mestizas, y todo antifascismo que quisiera estar a la altura debería estar estructurado por sujetos diversos -en colores, sexualidades y formas de vida- que compusiesen un bloque de movimiento de nuevo tipo -abandonando todo partenalismo y retóricas de la «inclusión»-. Más poroso y abierto, centrado en proyectos de empoderamiento colectivo y construcción de sindicalismo social -flanco que la extrema derecha busca ocupar en las calles-. Por otra parte, el vigor del 8M debería llevarnos a reflexionar sobre la centralidad del feminismo en las luchas sociales, y cómo éste debe ya no «ser incluido», sino formar parte vital del antifascismo para transformar sus viejas formas. Dicho de otra manera: o el antifascismo del siglo XXI es mestizo y feminista o no será. Por supuesto, este debate -pues se trata de propiciar una discusión abierta- no habla de abandonar sin más una tradición de luchas, sino de la necesaria hibridación generacional, de la construcción de relevos -lo que lleva a sumar nuevas problemáticas- y de dotar al antifacismo de un estilo que se parezca más a la realidad de las sociedades en que vivimos. En definitiva, se trata de construir una agenda política colectiva, plural y desde la perspectiva del contrapoder, coordinada y organizada territorialmente. Algo que la extrema derecha ha comenzado a hacer en los países del norte de Europa.
Como en toda crisis y momento de fractura social, nos hallamos en un contexto marcado por repliegues, tensiones y oportunidades. Una agenda planteada por un antifascismo interseccional -feminista, antirracista y anticapitalista- podría presionar tanto desde las bases sociales y los partidos hasta las instituciones, generando un programa que obligue a la «nueva política» y a todas las fuerzas que se declaran «democráticas» a asumir sus valores. Se trata de ganar posiciones desde diversos ámbitos. En las calles, en los municipios, incluso en el Estado. Como señala el colectivo Wu Ming, «El fascismo es una ‘máquina mitológica’ que produce noticias falsas diversivas, que identifica enemigos ficticios, que señala chivos expiatorios». El antifascismo debe acabar con esa máquina utilizando dos de sus mejores valores históricos: las políticas de alianza, aquellas que derrotaron al monstruo la primera vez, y su capacidad para decir la verdad y visibilizar de manera inflexible la mentira. Sólo en común y gracias a la construcción de poder autónomo podrá afrontarse el escenario que viene.
Sin miedo. Todas juntas.